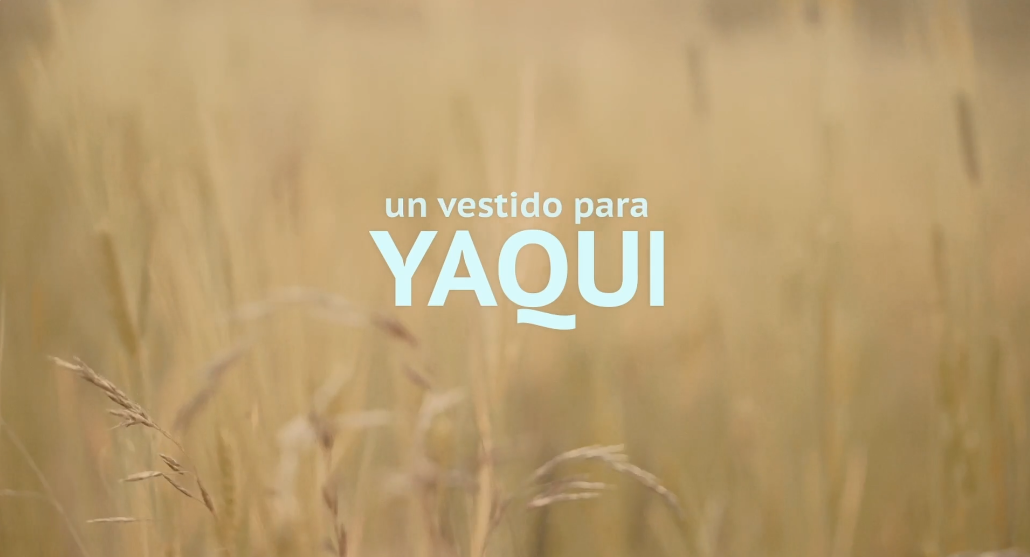“Un vestido para Yaqui”: Cortometraje peruano en quechua que brilló en ShortCutz Lima bajo la dirección de Olivia Manrufo
Una actriz que da el salto a la dirección
Un vestido para Yaqui es el primer cortometraje dirigido por Olivia Manrufo, actriz cubana con años de experiencia frente a cámaras, que esta vez da un paso hacia la dirección para crear una obra profundamente sensorial, contemplativa y honesta. Filmado en la sierra peruana, el corto aprovecha la fuerza del entorno natural para construir una historia sobre identidad, deseo, desconexión y libertad.

Estética natural y mirada simbólica
Uno de los aspectos más destacados es la fotografía, estrechamente ligada al tratamiento del color. Olivia planeaba grabar en abril, cuando el campo lucía intensamente verde, pero las fechas se movieron y terminó filmando en junio, cuando el paisaje había cambiado completamente: el verdor se transformó en tonos amarillos secos, casi ocres. En lugar de intentar recuperar los colores originales, decidió conservarlos tal cual. Le pidió a Pedro Sánchez, su colorista, que no modificara nada. Esa decisión conecta con todo el enfoque visual del corto: una búsqueda de lo natural, sin embellecimientos digitales.

Sin embargo, eso no significa que visualmente no sea cautivador. Todo lo contrario. La paleta, los encuadres y composiciones tienen una estética que remite a Wes Anderson, pero con los pies bien puestos en la tierra. Es una belleza medida, silenciosa, donde lo real y lo simbólico se cruzan sin exageración. Un plano como el del pequeño espejo —donde los personajes aparecen reflejados unos segundos— puede decir mucho sin necesidad de palabras.
La oscuridad como elección estética


Una de las decisiones más valientes fue dejar algunas escenas nocturnas completamente oscuras, con apenas la silueta de la protagonista recortada en el paisaje. Olivia cuenta que, al no haber postes de luz y estar en medio de la nada, no podían justificar artificialmente una fuente de iluminación. Así que decidió abrazar la oscuridad, usarla como atmósfera. Ese plano, donde Yaqui aparece sola con el vestido, es uno de sus favoritos.
El sonido como experiencia corporal
El sonido también juega un rol fundamental. Olivia prescindió de música en escenas clave, privilegiando sonidos internos, respiraciones, pasos, pulsos. Hay una intención clara de que el sonido nos sumerja en el cuerpo de la protagonista. Esa sensación de encierro o de “que se te sube la presión”, como ella misma lo describe, se vive en la escena entre el trigo y en el intento fallido de sexo.
Pero también hay otros momentos sonoros claves, como cuando aparece el arpa del padre, hacia la mitad del cortometraje. El instrumento se oye afinándose, como acompañando a la protagonista sin invadir. Eso le da aún más peso al final, donde el sonido desaparece por completo. Ya no hay acompañamiento. Solo está ella, bailando con su propio ritmo.
El quechua como propuesta central
En paralelo, el uso del quechua dentro del corto no es un adorno ni una decisión secundaria: es una propuesta central desde el guion. Olivia quería filmar en la sierra peruana porque la historia nace desde una experiencia directa: ella trabajó en una comunidad quechuahablante, y sentía que era necesario que los personajes hablaran el idioma que se habla en ese entorno. Quería que la producción fuera lo menos invasiva posible, y que todo —hasta el idioma— respetara el contexto.
Los adolescentes en estas comunidades, como comenta Olivia, cada vez hablan menos quechua. Estudian lejos, en colegios donde no se enseña ni se practica, y eso ha generado una reticencia a usar el idioma incluso cuando lo conocen. Por eso, para ella, era importante que un corto como este muestre que se puede contar una historia en quechua y que esa historia llegue lejos, que sea vista. Es una manera de devolverle valor al idioma, de motivar a que los jóvenes lo usen con orgullo, con entusiasmo.
Aunque Olivia no habla quechua, trabajó con una traductora durante la preparación y el rodaje, y también con una persona de la comunidad que acompañó cada escena para verificar que el idioma se usara correctamente. Pero más allá de la fidelidad lingüística, hay algo que ella considera creativo en esa distancia: escuchar algo que no entiendes del todo, pero que igual puedes captar desde la intención. Eso abre un juego sensorial donde el idioma suena, fluye, te lleva.
“El quechua me parece un idioma muy bonito, con imágenes literarias que no existen en el castellano”, comenta Olivia. Para ella, debería haber muchas más historias contadas en quechua, porque el idioma tiene un valor cultural inmenso, y además, un poder expresivo poco explorado.